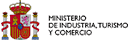Publicaciones curiosas.
Libro Milagros de la Virgen (pág. 95) ,escrito por Eulalia Castellote Herrero
Madroñal, 16 de septiembre de 1653.Francisca Fernández, vecina de Gualda, fue llevada ante fray Miguel porque el marido no podía hacerse con ella. Como no quería ir al Madroñal, (la habían llevado antes a la Salceda, sin resultados). Yela, le aplicó las reliquias y habló en latín con el demonio a lo que éste le respondía “siendo así que era rústica sobremanera”. Los remitió “al dedo menor del pie izquierdo”, que se inflamó, y así la llevó al Madroñal, donde el matrimonio prometió un cuadro (que dice Yela que no se había pintado) y unas novenas si la sanaba. Conminado el demonio a declarar por qué había entrado en la mujer respondió: “Bautiza a esa criatura, porque le faltó la palabra del Espíritu Santo”, en efecto, parece que había sido bautizada con agua de socorro, por, por lo que el fraile realizó el sacramento sub conditione y al punto salieron los demonios dejándola sin sentido. Cuando lo recuperó decía: “Padre mío, la salud se ha echado sobre mí” Tras la expulsión de los demonios, Francisca confesó a su marido que una tinaja que faltaba en casa, con cincuenta arrobas de vino, la había llevado ella sola hasta la cueva, de donde hicieron falta para sacarla tres hombres una vez vacía.
Publicación en Nueva Alcarria día 3 enero 2014
La asociación ANGATA ha iniciado su viaje a Uagadugú, principal ciudad de Burkina Faso (África del Oeste) en Gualda. Nines vecina de esta localidad y Raquel, han llevado con su caravana solidaria hasta el continente africano 15.000 preservativos para seguir ayudando a asociaciones y colectivos de este continente a prevenir el sida. Están separadas por miles de Km.- 15.000 de ida y 15.000 vuelta- pero gracias a la solidaridad de la Asoc. ANGATA, cada año, Gualda y Augadugú están más cerca. Han partido desde esta pequeña localidad Alcarreña hasta el continente África con el motivo de ayudar a asociaciones y colectivos africano a prevenir el sida. Para ello estas dos mujeres, el pasado día 22 de diciembre, poco antes de las 10.00 horas de la mañana y mientras los niños de San Ildefonso iban cantando los números de la lotería, emprendieron su aventura. En esta fría mañana de invierno pusieron en marcha su caravana cargada con 15.000 preservativos y se dirigieron a su destino con el fin de ayudar un año más a erradicar esta enfermedad.
Gracias a su experiencia en el terreno, esta asociación sin ánimo de lucro ha ido tejiendo a lo largo de los años una gran red para la prevención del sida y otras infecciones de transmisión sexual (ITS), que le permite realizar esta distribución a través de la red local de artesanos que a su vez suministra productos a ANGATA; trabajadoras sexuales, en las diversas aldeas y pueblos por donde viajan las personas de la asociación; y las redes de apoyo a asociaciones de mujeres y de jóvenes. En Burkina Faso colaboran también con la asociación Cinemanomade, que trabaja la sensibilización y prevención del sida a través de la imagen y la transmisión oral.
VENTA DE ARTESANÍA
Nines y Raquel permanecerán en África durante tres meses, entonces será el momento de volver a España, pero también de seguir trabajando para hacer la vida de los habitantes de estas aldeas, pueblos y ciudades más fácil, como lo llevan haciendo desde 1992 . Con ellas traerán también nuevos productos artesanos elaborados por ciudadanos de la zona y cuya venta, sin intermediarios, supone un gran soporte económico para las familias, artesanos, asociaciones y comerciantes de esta parte del continente africano.
Decía así García López en 1910, a propósito de Gualda:
“El suelo sobre que fue erigido este pueblo es de roca arenisca, por lo que y por ser tan fácil de labrar, abunda el sillar de aquella materia en las ventanas y puertas de las casas, algunas de arco de medio punto o conopial, o adinteladas con grandes piedras.
También se empleó en robustecer y decorar las principales líneas arquitectónicas de la iglesia parroquial y en la cornisa dentada que corona la cuadrada torre de tres cuerpos. Pero el aparejo dominante es en una y otra la mampostería. Para la construcción se explanó el terreno, por lo que al atrio se sube por uno de sus lados por escalinatas, que salvan el desnivel. Entre dos contrafuertes se abre un arco profundo, sobre el que se destaca un frontón de líneas quebradas: bajo dicho arco se cobija el pórtico de pilastras con arquitrabe y encima de este segundo cuerpo con hornacina de concha donde se conserva el pedestal de una imagen que debió tener, pero que ha desaparecido. Debajo de este nicho un letrero declarando que se hizo la portada en 1733. No obstante esta fecha, las líneas son algo sobrias, aunque la fácil labra de la piedra arenisca consentía no costosa ornamentación, tan del gusto de aquel tiempo. Se advierte cierta tendencia a la sencillez clásica, pero poco conocimiento de la ley de las proporciones.
Cuatro cuadradas pilastras por banda separan las tres naves del interior: arcos formeros, torales y laterales de sección cuadrangular sostienen la bóveda de crucería con sencillas labores geométricas. La capilla mayor o ábside es semihexagonal, forma que se ve bien al exterior, pero no por dentro, donde la cubierta es abovedada, quizá para acoplar el retablo. Sobre la crucería se levanta la cúpula semiesférica de pechinas y linterna, recubierta, así como el ánulo y la pechinas labradas de yesería ostentada de buen dibujo, de no fina ejecución, y con todos los caracteres de la decadencia churrigueresca. No era muy malo el pincel que trazó las imágenes de los Doctores de la Iglesia, que se encierran en las pechinas en fastuosas cartelas.
Es el retablo principal muy churrigueresco y está tallado y dorado profusamente, rematado en forma abovedada: en la parte de arriba muestra cinco lienzos pintados con las imágenes de Santiago, San Pedro, San Pablo, S. Martín y la coronación de la Virgen, pinturas todas ellas sin mérito: a los lados y en cuadros aparte, hay dos ángeles tocando y en el centro de todo aquel artefacto una estatua de la Concepción, en madera, bien estofada y no anterior al siglo XVII. Cuanto a las imágenes de los otros altares, así como a varias pinturas en lienzo y cobre que hay en varios sitios del templo debo decir que, en general, no son abominables, aunque su mérito sea escaso. Es curioso consignar que los siete altares del templo conservan sus antiguos frontales de guadamecí, producto industrial que va desapareciendo con provecho de las colecciones particulares.
La pila bautismal puede ser del siglo XII o XIII: la copa está revestida de un agallonado, y entre los agallones hay unos resaltos con capiteles apenas indicados, a manera de columnillas y sobre todo ello una arquería ciega, de miembros de medio punto.
En la sacristía se conserva una notable cajonería de nogal, de frente cuajado de fina talla del siglo XVIII.
Extramuros y al poniente del pueblo está la ermita de la Purísima Concepción, de cruz latina, aunque de una sola nave, con cúpula revestida de ornatos de yeso, según el gusto de principios del siglo mencionado. Es ermita amplia y de buenas proporciones entre su planta y el alzado: el ábside es semihexagonal, los altares de poco mérito, "en uno de los cuales dice cierto letrero, que se hizo y doró el retablo en 1775 a devoción de Alejandro Hernández y Manuel López y en el otro se declara que se doró a devoción de Felipe Rojo en 1791”
El último caminero, Francisco Catalina.
Publicado en Historias del terruño (Guadalajara)
Con más de 90 años de vida a sus espaldas, Francisco Catalina ha visto con sus propios ojos como ocurrían los acontecimientos más importantes de la provincia. Desde la Guerra Civil, en la que participó como miembro de la Quinta del Chupete, hasta la construcción de una central nuclear a pocos kilómetros de su Gualda natal. Este hombre, que se dedicó profesionalmente al cuidado de las carreteras al convertirse en peón caminero, es también el recuerdo vivo de una profesión ya olvidada que durante años le llevó a recorrer diariamente un tramo de carretera destinado a hundirse bajo las aguas del pantano de Sacedón.
En 1908 se promulgó el reglamento que regía el trabajo de los peones camineros. En él se estipulaban los deberes que tenían sus trabajadores, a los que no se otorgaba casi ningún derecho. Entre sus obligaciones, como si de una condena se tratase, regía la siguiente máxima: “Permanecer en el camino todos los días del año, desde que salga el sol hasta que se ponga”. Casi diez años después de la creación de este reglamento nacía en la localidad de Gualda (Guadalajara) Francisco Catalina. Él mismo reconoce que durante su infancia no prestó mucha atención a las explicaciones de un maestro que tenía demasiada facilidad para quedarse dormido. “En cuanto empezaba a roncar, nosotros ya nos poníamos a correr de un sitio para otro”, recuerda. “Así era difícil aprender a hacer la o con un canuto”. A aquel niño le quedaban muchas experiencias por vivir, pero sobre todo tenía por delante un futuro profesional que terminaría convirtiéndose en una forma de vida: peón caminero.
Monarquía, IIª República y Guerra Civil. Los disparos cogieron a Francisco Catalina en zona republicana, algo que a la larga le acabaría pasando factura. Sin embargo, tuvo suerte. Una coz mal dada por un burro le originó un problema de salud que mantuvo alejado de las trincheras a este miembro de la conocida Quinta del Chupete. Después, una vez se hizo con el poder en el país el bando nacional, le tocó volver a hacer el servicio militar. Aquellos años le sirvieron para recuperarse plenamente del golpe propinado por el malencarado animal y para regresar al pueblo. Allí llegaba el momento de afrontar otro problema: había que conseguir un trabajo. Un hermano de su madre era capataz de carreteras y se ofreció a introducirle en este campo. “Como éramos pobres se interesó por nosotros”.
Félix Herranz lleva 27 años trabajando en la Diputación. Ingeniero de caminos, actualmente ocupa el puesto de jefe del Servicio de Conservación de Carreteras. Cuando llegó a la institución provincial, allá por 1982, conoció a algunos de los últimos trabajadores que habían ejercido como peones camineros. En el Palacio provincial pasa por ser una de las personas que mejor conocen las carreteras que surcan Guadalajara y su historia. “Fundamentalmente los peones camineros se dedicaban al mantenimiento de los caminos”. Según explica, limpiaban la vegetación que pudiese entorpecer las carreteras y las reparaban. Entonces no eran como las de ahora. Había un elemento esencial que las diferenciaba: no estaban asfaltadas, si no que estaban hechas con piedra machacada, lo que les deba un color blanquecino. “Eran competencia del Ministerio de Obras Públicas y había uno cada 4 o 5 kilómetros”.
Francisco Catalina relata que fue aquel tío que le dio el trabajo el mismo que le enseñó a hacerlo. “En teoría teníamos un tramo de carretera de unos 6 u 8 kilómetros”. Sin embargo, eso no siempre era así. Cuando algún compañero, por enfermedad o cualquier otro motivo, no podían hacerse cargo de su tramo, le tocaba controlarlo a alguno de los trabajadores que lindaban con él. “Yo he llegado a tener hasta 17 kilómetros a mi cargo”.
Catalina recuerda la rutina de cada día. Se levantaba y recorría el tramo que tenía asignado en busca de posibles desperfectos. “Cuando los encontraba daba aviso a mi capataz, que estaba en Durón”, y terminaba arreglándolo. La mayor parte de las veces, el “desperfecto” era un hoyo originado cuando, al paso de una carreta o un coche, saltaban las piedra del camino, dejando así el socavón. “Buscábamos cantos rodados para llenarlo y después lo completábamos con arena”, explica. “Lo que pasa es que en cuento pasaba otro coche por allí volvía a saltar”. El jefe del Servicio de Conservación de Carreteras de la Diputación especifica que entonces no disponían de ninguna máquina para hacer estos trabajos. “Básicamente tenían un pico, una azada y un cesto de mimbre para hacer las tareas de mantenimiento”.
El sueldo era de seis reales al día. “Comprar un pan nos costaba tres, aunque era un pan de un kilo y medio”, recuerda Francisco. Puede que el salario no fuese demasiado esplendido, pero al menos el trabajo sí que presentaba un beneficio: la casa la ponía la empresa, que en este caso era el Estado. Y si bien era cierto que al menos tenían un hogar, no lo era menos que éste tampoco reunía las mejores condiciones de habitabilidad. “Eran viviendas situadas al borde justo de las carreteras que no tenían agua, calefacción ni luz en las que vivían ellos con sus familias”, indica el jefe del Servicio de Conservación de Carreteras de la Diputación provincial, Félix Herranz. En algunos casos, la suerte sonreía al peón, que tenía su residencia cerca de una localidad a la que podía ir a diario. Sin embargo, los había con menos fortuna. “Algunas estaban lejos de los pueblos y se podía dar el caso de que tuvieran que recorrer unos cinco kilómetros para conseguir agua”.
En el caso de Francisco Catalina, las duras condiciones que imponían el oficio y los tiempos se juntaron el día que nació uno de sus hijos. Al llegar a su hogar se encontró con su mujer, pariendo sola, a la puerta de la casa. Ella misma se ató el cordón umbilical y acostó al recién nacido antes de irse a descansar. Él, que estuvo ofreciendo toda la ayuda que posible durante el parto, recorrió varios kilómetros para buscar al médico más cercano. “En aquellas casilla han nacido todos mis hijos”.
Aunque el enfrentamiento entre hermanos había terminado, la provincia de Guadalajara no se salvó de los rencores. Tanto Francisco como su padre, que llevaba trabajando toda la vida como alguacil en Gualda, habían estado en el bando republicano y eso había gente que no estaba dispuesta a olvidarlo con facilidad. “Nos querían quitar el trabajo”. En el caso de su padre lo consiguieron. En el suyo no. Francisco buscó el respaldo de las instituciones y dio con él. “En el Ministerio de Obras Públicas me conocían bien y dijeron que respondían por mí”, relata. Había salvado el envite, aunque por los pelos.
El año que se ‘ahogó’ la casa
Además de su trabajo en la carretera, Francisco conseguía unos ingresos adicionales cuidando una “colmena modelo” que había situado en las inmediaciones de su residencia. “Tenía un cristal puesto que te permitía ver trabajar a las abejas”. Cosas de la vida, la colmena, su casa y la carretera que cuidó durante tantos años, la que iba desde Durón hasta Gárgoles de Arriba, acabaron debajo del agua, en el fondo del pantano de Sacedón.
La construcción del pantano no estuvo exenta de polémica, ya que algunos vecinos del pueblo se oponían a él. “Hubo muchas personas que perdieron sus fincas”. Sin embargo, por lo que recuerda Francisco, no era tanta la preocupación por la pérdida como por el dinero que les daban a cambio de ella. “Ya sabes cómo funciona esto; cuando te dan cinco resulta que tú querías diez”. ¿Y se enriqueció alguien del pueblo con todo esto? Sonrisa. “Las perras se van rápido”.
En aquel entonces parecía que nunca más volvería a saberse de aquella casa, de aquella colmena modelo y de la carretera. Él se fue a un bloque de vivienda en Cifuentes, con otros peones caminantes, desde donde controlaban varios tramos de carreteras. Sin embargo, el paso de los años y la sequía han dado un giro a los acontecimientos y hace poco tiempo algunos turistas volvían a preguntar por la colmena. También la carretera y la antigua residencia de Francisco han abandonado la tumba de agua bajo la que habían sido sepultadas.
No ha sido el pantano la única infraestructura que se cruzó en el camino de Francisco. En su memoria, peor que lo de Sacedón fue lo de la nuclear de Trillo. “Al principio estaba proyectada en Gualda”, explica, pero la diferencia de precios se la llevó a la localidad vecina. “Allí tenían los terrenos más baratos”. Al final, se quedaron con la central a unos 15 kilómetros y con bastante menos dinero del que les podía haber correspondido, una sensación que tienen muchos de los vecinos de esta provincia que conviven con una nuclear en el pueblo de al lado. ¿Y si ahora les dijesen de poner otra central nuclear en Gualda? “Que la pongan y que a nosotros nos den una casa en Guadalajara”.
Además de limpiar las carreteras, el trabajo de peón caminero también implicaba reforestar determinados tramo de las vías, en los que se plantaban acacias. “Siempre eran acacias… Nunca preguntamos por qué. El capataz nos lo decía y nosotros las plantábamos”. Su intuición le dice que este tipo de árboles agarran mejor el terreno de la provincia, pero reconoce que era difícil que saliesen adelante. Además, años después se prohibió continuar con esta práctica, aunque no se quitaron los árboles que ya habían plantado. “La mayor parte mis árboles se quedaron en el pantano, pero todavía quedan algunos en la carretera de Cifuentes”. Además, gracias a aquellos trabajos entró en contacto con los ingenieros forestales. “Decían que eran los malos porque denunciaban a la gente que talaba árboles para coger leña y hacer fuego… No sé, cumplían con su trabajo”, reflexiona Francisco.
Con el paso de los años, fue ganando galones en su trabajo. “Yo hacía de capataz interno. Mandaba una cuadrilla”, pero nunca ejerció el cargo de manera oficial. “No me interesaba. A mí no se me dan demasiado bien las cuentas… Ya sabes, no aprendimos mucho en el colegio”. Al final, aquel trabajo sirvió para sacar adelante una familia de tres hijos e incluso para dar de comer a sus hermanos. Cuando él dejó el oficio, pasó unos 40 años vigilando carreteras, su puesto de trabajo todavía dependía del Estado, pero años más tarde el traspaso de competencias haría que muchos de estos peones camineros terminasen trabajando para la Diputación provincial o para la Junta de Comunidades.
Fue en la institución provincial donde Félix Herranz, en su primer año de trabajo, conoció a uno de estos peones camineros que estaba a punto de jubilarse. “Creo que estaba en la carretera de Villel de Mesa”, recuerda. El oficio comenzó a morir en los años 60, con la llegada de las máquinas. “Entonces se formaron las brigadas, que se establecieron en los parques de maquinaria de Molina de Aragón, Sigüenza, Cogolludo, Pastrana y Cifuentes”. Compuestas por entre cinco y diez operarios, disponían de camiones y retroexcavadoras. “De todas formas, esto no fue lo que acabó con los peones camineros; el asfaltado fue lo más determinante”. Con él, las carreteras dejaron de ser tan débiles y ya no era necesario que un hombre estuviese reparándolas constantemente. Francisco Catalina también recuerda la llegada del alquitrán, aunque sin ningún tipo de rencor. “Menudo descanso supuso”. Sin embargo, tal y como explica Félix Herranz, no todos los operarios se tomaron el fin de su oficio bien. “Hubo gente que se reveló. Algunos tenían una vida hecha en un pueblo y no querían mudarse a los municipios en los que estaban los parques de maquinaria”. En otros casos, era una cuestión más… organizativa. “Muchos estaban acostumbrados a organizarse su propio trabajo. Sí, había inspecciones y todo eso, pero funcionaban de una forma más anárquica. Aquel cambio suponía tener que adaptarse a una disciplina”.
Actualmente, Francisco Catalina vive en Guadalajara capital, con su familia. Cuando le preguntan si se queda con el pueblo o con la ciudad, es inevitable pensar que a él también le caló hondo un poquito de toda esa anarquía. “En los pueblos parece que siempre hay más libertad… o libertinaje”, comenta entre sonrisas.
GUALDA (Nueva Alcarría Septiembre, 1984)
He venido a Gualda subiendo contracorriente la vega del San Andrés hasta la ermita de Budia. Luego, las tierras costeras de Durón me pusieron en el mínimo lugar alcarreño en cuestión de minutos. Es la de hoy una, de las tardes más calurosas del mes de agosto. El viento tibio riza con miedo en los tesos las agujas de las esparteras. Se desgrana en un tono encendido la flor del té y el sol se deja caer de plano sobre las ultimas calas de Entrepeñas, arrancando, aquí y allá, destellos de luz en la superficie de las aguas.
Hay un ramalillo estrecho, en aceptables condiciones, por el que necesariamente nos habremos de desviar para llegar a Gualda. A nuestra derecha, las fragosas laderas de tomillar y aliaga resguardan por el norte el camino de acceso; en la otra dirección, las hileras voluminosas de los chopos que cubren el vallejo, nos van marcando a escasa distancia el sentido del último tramo que aún nos queda por cubrir. Poco más adelante será un puentecillo el que cortará por medias las soberbias superficies de vegetal con las que se engalana el arroyo, y nos dará paso a su vez a la plaza de Gualda.
Esta primera plaza a la que acabamos de arribar, Plaza Mayor o Plaza de la Fuente, es extensa y luminosa. Dos acacias jóvenes y algunas plantas en flor de malva real, blancas y de un grana pálido, separan el juego de pelota de la fuente pública; una fuente también espectacular, montada sobre único muro y copa de piedra como remate, del que chorrean ocho caños en total, cuatro en cada cara del sólido monumento de sillería.
Sentada bajo el quicio de su casa en sombra hay una mujer dando puntadas junto a la canastilla de la costura.
- Buenas tardes tenga usted, señora.
La mujer me contesta con una voz ininteligible que no comprendo. Poco más adelante llama la atención un robusto palacete que hace esquina, reliquia en formas neoclásicas de aquellos magnánimos hidalgos de la Alcarria cuya memoria, si no sus nombres, perpetúa el pomposo habitáculo que emplearon para cruzar el istmo temporal de la vida terrena. "Alabado sea el Santísimo Sacramento", dice el dintel de arenisca que hay sobre la puerta de entrada. Como desagüe para la cobertura, muestra la casona un alero saliente y artístico, con el rostro desfigurado de algún fauno por ornamento en el cabezal de una viga.
Bajo la fronda del olmillo en la otra plaza, la de la Constitución o del Ayuntamiento, dormitan dos adolescentes en el escalón apoyados sobre sus rodillas. Ahora cruza como somnámbula una chiquilla en bicicleta achicharrada por el sol. La plaza es un muestrario interesantísimo del siglo XVIII, presidido por la monumental portada barroca de la iglesia, cuyo final de obras debe corresponder a 1733, tal como se lee en una de las piedras más visibles de la fachada. Se accede por una escalinata de sillar comida por la hierba. Al majestuoso pórtico bajo arcada, le corresponde una puerta de talla que en algunos tiempos debió impresionar; hoy, uno piensa que ya hace bastante con sobrevivir a los soles de cada tarde y a la desconsideración de los tiempos que corren.
El ayuntamiento de Gualda también anda con la época. Es un edificio de cuidada simetría, de amplio frontal y de corridos balcones a la plaza. Sobre el tejadillo del ayuntamiento hay un reloj destartalado, con carillón tomado de herrín y el clásico gallo giratorio que mira hacia donde sopla el viento. Otra minúscula vivienda de sillar en la cara opuesta, luce entera las glorias de sus ciento quince años contados, hora tras hora, por un curiosísimo reloj de sol que todavía refleja sobre la pared el paso del tiempo. Poco más abajo se ve esculpida sobre la piedra clave la leyenda: “l869. José de la, Roja”, una cruz y un par de flameantes candelabros, uno a cada lado, concluyen la riqueza testimonial de aquella casita de la que nada más he podido saber.
Siempre con el fuerte sol de la tarde por montera, me cuelo en solitario hacia el lugar por el que intuyo debe venir a parar el mirador desde donde se deje ver, en toda su profundidad, la vega por la que llegué al pueblo. Y lo encuentro en los ejidos, a cuatro pasos de la plaza, detrás de la iglesia.
- El Castillo es como le decimos aquí a todo esto.
Nuestro hombre se llama Fausto y es para el caso la primera, y la única, persona que encontré durante mis dos horas de Gualda con quien poder entrar en conversación, don Fausto Santos Huetos. Está rozando con el azadón a estas horas de la calina las hierbas que salieron en los alrededores de un pajar que tiene por las eras.
- Maravilloso, sí señor. ¡Qué bonito es esto!
- Mucho. Por aquí andaba un pintor estos años que tiene retratado casi todo el término.
- ¿No seria Fermín Santos, o alguno de sus hijos?
- No. Fermín es de aquí y es de mi familia. Él es Alcalde por parte de su madre y yo soy Huetos. Me refiero a otro pintor que no sé ahora cómo le dicen creo que Rodrigo García Huetos
-¿Cuánto calcula usted que miden de alto los chopos esos de la Fuente Vieja: cuarenta metros?
- Más hombre, mucho más. Últimamente limpiaron bastantes. Había qué se yo cuántos.
- ¿Sabe que me ha impresionado el pórtico de la iglesia?
- Ah, pues por dentro es más bonita aun. Las naves y eso que tiene del altar son muy hermosas.
- Demasiado grande me parece. Se ve que Gualda en tiempos fue un buen pueblo.
- Ya lo creo. Más que ahora, que somos diez vecinos. Gualda fue muy famoso por el trigo que se cogía, y antes casi todo el término era viñedo. Le dio a la gente por marcharse de aquí, y esto se ha muerto. Yo también me voy en invierno a Madrid con los hijos.
El Tío Fausto le da una vuelta a la boina pensativo, mirando hacia la vega, mientras que el viento que baja del altillo de la Dehesa azota las copas de los chopos.
- Pues, debe ser éste uno de los pocos pueblos de la comarca que no produzcan vino.
- Sí que tenemos vino. Aquí, debajo de donde nosotros estamos, son todo bodegas. La mía la tengo aquí debajo mismamente. Las viñas aquellas de hace tiempo desaparecieron; las de ahora ya son muchas menos y de una clase americana que tampoco va mal; pero, la que pasa, que nos hacemos viejos y las tenemos que ir dejando por la edad. Necesitan buenos brazos, y los nuestros ya no sirven.
Por el saliente se pierde la vista atisbando con sorprendente diafanidad lo fragoso de las tierras de al otro lado del pantano. El Tío Fausto entorna los ojos y señala con la mano extendida hacia el fondo del valle.
- Aquellos cerros de allá abajones son de La Puerta.
- ¿Y el riato?
- Este viene de Henche. Se va a juntar con el Tajo por esa otra parte, un poco más abajo de donde están los puentes.
Mi amigo me invita después a que suba con cuidado hasta las eras, para no resbalar en la hierba seca, que es muy traicionera, y evitar así la caída por el precipicio. Desde lo alto, aparece de súbito otra vega inmensa por detrás del pueblo a la que da lugar el arroyo de Barranco Grande. Al paraje se le dice Los Pegajones, y luce como el que ahora tengo a mi espalda, cauce arriba, ingentes hileras de chopos gigantescos, que alcanzan en sus puntas en altura la mitad casi de las laderas próximas a pesar del barranco. El viento sopla aquí con más intensidad y se oye el silbo continuo que produce al chocar con el ramaje de las choperas. A mi vera una, y más lejos la otra, adornan la visión desde las eras las cúpulas hermanas de la iglesia y de la ermita de Las Flores, allá, pegada al camposanto, donde me han dicho que hay una imagen de Nuestra Señora que no llegué a ver, y que cuenta por tradición con el fervor popular de los hijos de gualda. Al nordeste, disimulada detrás de los cortes ariscos de los cerros, asoma inequívoco el altiplano con que se corona una de las Tetas de Viana.
-¿Quiere un trago? -me ha ofrecido el Tío Fausto cuando vuelvo a bajar.
- Bueno. En bota está más rico, ¿verdad usted? y más fresco.
- Beba sin miedo. Yo tengo vino en la cueva para más de lo que voy a vivir. Por los chicos lo vamos gastando, si no, ahí se quedaba.
- Muchas gracias por todo. Ha sido usted muy amable. Si alguna vez sale esto en los papeles, ya hablare de usted. Ahora voy a echar una, ojeada al pueblo.
- A estas horas no encontrará a muchos por la calle. Con el calor la gente se mete en la trinchera a dormir la siesta. Bueno, que tenga mucha salud, y si no nos vemos más, que haya suerte.
Gualda, después de un rato, sigue igual, mustio y dormilón bajo los soles implacables del verano. A la sombra de las aceras los perros sestean con las patas estiradas, asados de calor. La hierba agostada de las escombreras sube un penetrante olor a estío en los rincones donde no corre el aire. De los chalés que quedan por encima del frontón llega atenuado hasta la plaza el sonido estridente de una canción de moda. (N.A. Septiembre, 1984)
Datos de la localidad de Gualda: 1845
Vecindad con ayuntamiento en la provincia de Guadalajara (8 leguas), part. Judicial de Cifuentes audiencia territorial de Madrid, ciudad g. de Castilla la Nueva, diócesis de Sigüenza SIT. En un hondo circunvalado de elevados cerros y peñascos, la combaten sin embargo libremente los vientos, y las enfermedades más comunes son dolores de costado, fiebres intermitentes y gástricas. Tiene 130 CASAS, la de a y u n t., escuela de instrucción primaria frecuentada por 30 alumnos, á cargo de un maestro dotado con 1, 1 0 0 r s. ; un pósito con el fondo de 40 fanegas de trigo; un horno de pan cocer ; una posada pública; una fuente de buenas aguas que solo se aprovechan para los ganados por no llegar limpias á la v. á causa de correr al descubierto por haberse destruido la cañería ; hay una iglesia parroquial es de provisión real y ordinaria ; el cementerio se halla fuera del pueblo contiguo á una ermita (La Purísima Concepción); á las inmediaciones de las casas , aunque un poco retiradas, hay dos fuentes de excelentes aguas que son poco abundantes, pero que surten al vecindario para beber y demás usos domésticos. Confina el término N. Henche; E. Gárgoles de Abajo y Trillo; S. Puerta, Mantiel y Durón, y O. Valdelagua y Picazo dentro de esta circunferencia se encuentra una ermita (San Roque-), v varios sitios deliciosos poblados de chopos, olmos y árboles frutales.
El TERRENO es escabroso y áspero, con algunos valles de mejor calidad comprende dos pequeños montes encinares, y algunos huertecillos regados por un arroyo que baja de Henche, viene otro de la parte del E., ambos se juntan mas abajo de la población y van á desaguar al Tajo que divide el término de Gualda del de La Puerta y Mantiel. CAMINOS los que dirigen á los pueblos limítrofes, todos de herradura y en mediano estado,
CORREO se recibe y despacha en Cifuentes.
PRODUCCION. trigo , cebada , avena , vino, aceite, nueces, cerezas , membrillos , ciruelas, pocas patatas, judías y algunas otras legumbres, todo insuficiente para el consumo á excepción del vino que siempre resulta bastante sobrante ; hay leñas de combustible y carboneo, y buenos pastos, con los que se mantiene ganado lanar, cabrio, vacuno, mular y asnal ; abunda la caza de perdices, conejos y liebres, también se ven algunos corzos y venados, y animales dañinos, lobos , zorras y garduñas; en el arroyo que baja de Henche se crían cangrejos, truchas y alguna anguila, y en el Tajo abundan las anguilas y diferentes especies de peces,
INDUSTRIA. La agrícola; un molino harinero y otro aceitero, un tornero, un pelaire y el hilado de lanas á torno, para las Fáb. de Brihuega.
COMERCIO exportación de vino y algún ganado y lana, é importación de los artículos
de consumo que faltan, de los cuales se surten en los mercados de Budía , Brihuega y Cifuentes, hay una tienda, en la que se venden algunas telas, galones, chocolate, azúcar y otros géneros.
CAP. PRODUCCIÓN PRINCIPAL: 4.243,000 reales IMP. 224,300. CONTR. 13,972. PRESUPUESTO MUNICIPAL se cubre con los productos de propios que consisten en los molinos, la posada, horno, alcabala y correduría (La Asunción de Ntra. S r a.) Servida por un cura, cuya plaza del pueblo.
Camilo José Cela, reseña de Gualda En su. Libro Nuevo Viaje a la alcarria. (1986)
— ¿Nos llegamos a Gualda?—Sí. Gualda está cuesta arriba, en un hondón, rodeada de peñascos bravos y pegada al barranco Grande, que cae a la boquilla del pantano de Entrepeñas; desde lo del trasvase Tajo—Segura no llega el agua hasta estos escarpados galachos. Gualda está a dos leguas de Gárgoles de Abajo, quizá no llegue; a la izquierda según se sube queda la central nuclear con sus tetas postizas y poco más adelante, ahora a la derecha, sale el ramal que lleva a Gualda, el pueblo de los cebollineros.—¿Y de los nacos?—Sí señor, también de los nacos.—Oiga usted, ¿naco significa pequeño?—Pues, la verdad, no sé; así a primera vista puede parecer que sí; en gallego naco es lo mismo que anaco y quiere decir pedazo pequeño. Los cebollineros o nacos son veintitrés, cuando no son más es fácil contarlos. Gualda cría buenos árboles frutales, cerezos, ciruelos y membrilleros, también se ven nogales y encinas. Gualda es el nombre de la hierba silvestre que da unas florerillas de color gualdo, muy vistosas y misteriosas.
Desastres de la guerra. Por: José Ángel Laguna Rubio
Al acabar la Guerra de la Independencia en 1814 un testigo presencial de los hechos, como era Francisco Goya, realizó una serie de grabados bajo éste título. Tuvieron una gran repercusión por los temas que trataban y por el impacto que supusieron las imágenes para su época. Sus grabados presentaban el testimonio de unos hechos acaecidos durante los duros años de la guerra en una población que se vio inmersa por la tragedia. Algunos de estos grabados pudieron verse en una exposición que la Biblioteca Nacional España en Madrid, preparó bajo el título de “Miradas sobre la Guerra de la Independencia”. Formaron parte de ella diversos grabados, láminas y libros de la época en que se representaba la crueldad de la guerra.
En el Archivo Diocesano de Sigüenza se encuentra el texto de una carta escrita en el año 1816. El valor de esta misiva se reproduce porque nos acerca a una familia o vecina que vivió en primera persona tales sucesos. En ella una mujer alcarreña natural de la localidad de Gualda, cercana a Cifuentes, se dirige al coronel del regimiento de Murcia para interesarse por su esposo, he aquí íntegramente su contenido:
“Señor coronel del regimiento de Murcia.
María Iglesias mujer de José López Solanillos, natural de esta villa de Gualdade la provincia y corregimiento de la ciudad de Guadalajara, obispado de la ciudad de Sigüenza a los pies de Vuestra Señoría con el más profundo rendimiento dice:
Que en el año de 1808, fue sacado a la fuerza dicho su marido José López Solanillos para el servicio del ejército de S.M. a los quince días de casado en la villa de Trillo por el coronel de milicias Juan Senén Contreras, desde cuyo tiempo que va a cumplirse ocho años no ha tenido noticia de dicho su marido, viéndose en la mayor miseria e indiferencia y expuesta a morirse de hambre, por cuya razón para saber si esta vivo o muerto se hallase en el citado regimiento.
Acude a su piadoso y caritativo corazón a fin de que si su expresado marido fuese vivo se le dé su licencia absoluta o certificación de su muerte o documento que lo acredite, que en ello recibiría la suplicante de vuestra merced la que queda pidiendo a Dios guarde su vida muchos años.
Gualda, 8 de mayo de 1816.
A la carta se le dio su correspondiente curso. Dicho regimiento se encontraba en la ciudad de Daroca, y el día 15 de mayo de ese mismo año se nombró un fiscal militar, cargo que recayó en José Redondo, teniente de la sexta compañía. Inmediatamente se hicieron las diligencias oportunas entre los soldados de dicha tropa que habían sido compañeros de José López Solanillos.
Los soldados Pedro Fraile y Manuel Mora declararon bajo juramento y ofrecieron decir “verdad en lo que saben y les consta que José López Solanillos era soldado en su compañía”. Habían conocido y tenido trato con él y juntos se encontraron en la batalla de Ocaña aquel fatídico día 19 de noviembre de 1809, en que las tropas españolas fueron vencidas por los generales franceses Soult, Portier, Sebastiani y Freire. Fue hecho prisionero junto con otros 14.000 soldados que fueron conducidos hasta Francia. Muchos de ellos durante el recorrido consiguieron escapar de la vigilancia francesa y reintegrarse, con el tiempo, de nuevo en sus unidades.
El trayecto a pie para los prisioneros en aquel mes de noviembre resultó muy duro, ya que apenas disponían de comida, ropa y calzado. José López Solanillos enfermó en el camino de calenturas y a unas dos leguas (una distancia aproximada de 11 kilómetros) antes de llegar a Bayona en Francia, murió.
La consolidación del viñedo alcarreño en el siglo XVIII
A la hora de adentrarnos en el siglo XVIII, nos resultaran útiles las informaciones sobre medio, producción e intercambios aportados por el Catastro de Ensenada, y las Memorias Políticas y Económicas sobre los Frutos, Comercio, Fábricas, y Minas de España de Larruga y Bonet, principalmente.
Con relación al medio, según lo consultado, la Alcarria, sigue constituyendo el punto de referencia de la producción vitivinícola de la provincia, a partir de localidades como Sigüenza, Jadraque, Hita, Cogolludo, Cifuentes, Guadalajara, Fontanar, Baides, Mirabueno y Yélamos (Larruga y Bonet, 1778). Ortego Gil, P. (1986. p. 186) añade a esta lista otra serie de municipios como Sacedón, Pareja, Gárgoles, Cañizar, Pollos, Ciruelas, Trijueque, Durón, Alcocer, Chillarón, Mantiel, Azañon, Cereceda, La Puerta, Alcujate yGualda, cuando se refiere al origen del vino consumido en Sigüenza a finales de siglo XVIII.
También Gómez Mendoza, J. (1977 p. 118) incide en la importancia de los viñedos de Alovera, Guadalajara y Yunquera en un estudio geohistórico desarrollado en torno al valle del Henares.

En cuanto a la producción vinícola, esta era relativamente alta. Se producían 500.000 arrobas de vino, 4.000 de vinagre y 8.000 de aguardiente, lo cual convertía a Guadalajara en una provincia excedentaria en vino (Larruga y Bonet. 1778).
Los vinos procedentes de la Alcarria eran en su mayoría tintos, comercializados al por mayor, junto al vino blanco y otras bebidas alcohólicas como aguardiente, mistela y rosolí.
Los vinos de la Campiña eran vinos tintos, comunes, a veces clarificados, de escasa aceptación en los dos siglos pasados en los mercados nacionales y orientados casi exclusivamente al autoconsumo y centros urbanos de la zona, tales como Alcalá de Henares. En esta escasa aceptación tenían parte de responsabilidad los muy primitivos procedimientos vinícolas, sólo mejorados a mediados del siglo XIX por los grandes cosecheros (Gómez Mendoza, J. 1977. p. 119).
En cuanto a la compra, esta se podía realizar a través del procedimiento de muestra, esto es, enviando los cosecheros una muestra de vino que guardaban en sus bodegas al ayuntamiento o tal como veíamos en el siglo XVI haciendo la compra directamente en el lugar de origen por los arrieros arrendadores del porte (Ortego Gil, P. 1986 p. 186).
A pesar de ser una provincia excedentaria en la apartado vinícola parece ser que se constata la llegada de algunas partidas de vino aragonés, que contaba entre la clase nobiliaria de cierta predilección, en núcleos como Sigüenza y Molina de Aragón.
Otro autor como Barrio Moya, J.L. (1981, Pág.473) refleja en un artículo la significación del vino de la Alcarria y de Aragón, así se dice: "...son admirables de uno y otro paraje y solo se les aumenta el precio que tienen donde se coge, de dos a tres reales de porte cada arroba de 33 litros...".
También, Agreda Martínez, A. M. (1990. p. 445) nos aporta en un estudio sobre el vino en Guadalajara el hecho del fuerte consumo de vino que experimentan núcleos urbanos como el citado anteriormente en el siglo XVIII y que son motivo de disputa entre los principales productores vitivinícolas de la provincia, como Tendilla, que luchan por introducir su vino en la ciudad de Guadalajara.
Por lo tanto, podemos decir que a finales del siglo XVIII, el vino importado de Guadalajara se consolido como un producto competitivo y privilegiado en el mercado vitivinícola de Madrid, sobre todo relativo a los vinos comunes. Esta relevancia adquirida tuvo su momento relevante a lo largo del siglo XIX, donde el vino de la provincia consigue sus mejores reconocimientos, y a la vez resultados.
RELACIONES TOPOGRAFICAS. Enero 1768.
Don. Joseph Antonio Soria
Cura teniente en dicha Villa
-
Tiene la VILLA DE GUALDA su situación, respecto‘de 1a de Cifuentes
al medio día puntualmente y ál extremo de dos vegas que descienden una
de la Villa de Enche, que respecto de esta está, a la derecha dl poniente,
á distancia como de tres cuartos de legua; la otra Vaja desde el termino de
la Villa de Solanillos lugar algo mas inclinado al Norte, una legua distan
de este de Gualda. Corren por dichas vegas dos arroios, que aunque son
de poco caudal, son casi en todo tiempo perennes: estos se unen luego que
han vañado la población de esta villa cada uno por un lado, y van á desa-
guar a1 río Tajo, el que pasando por este termino á distancia de un quarto
de legua, ó poco mas, divisa á este del Obispado de Cuenca por la parte
del medio día. Cercan á este pueblo varios montes y esta distante de la Villa
de Cifuentes dos leguas; á legua y media de este camino se halla la villa
de Gargoles de arriba á, la derecha, y allí immediato se atraviesa el río que
llaman de Cifuentes, á la orilla del cual por la parte ‘de la derecha sigue
dicho camino hasta la Villa de Cifuentes; por la parte de la derecha 'del
medio dia respecto de esta Villa de Gualda está la Villa de Durón distante
una legua; poco mas acia el poniente está la Villa de Budia distante legua
y media de esta; y casi perfectamente á poniente la Villa de Valdelagua
distente de esta una legua. La Villa de Trillo está al oriente mirada desde
esta de Gualda, dista una legua de ella; y la de Gargoles deavajo entre el
oriente y Norte, mas inclinada al oriente dista de esta villa otra legua: para
que conste assí lo certifico en la ia dicha Villa de Gualda oy treinta de enero
1768.
VISIGODOS SÍ, PERO NO ESTABAN EN CIFUENTES
Raúl Peña Moreno ( El mundo 11 septiembre 1992 )
Sr. Director:
La necrópolis visigoda descubierta en Guadalajara no se encuentra en el término municipal de Cifuentes, sino que se halla en el término de Gualda.Bien es cierto que somos una pedanía de Cifuentes, pero tenemos nuestro propio término municipal. Respecto a la manipulación de los restos arqueológicos, quisiera añadir que se han producido por la desidia y discriminación que sufre esta pedanía (Gualda), por parte del ayuntamiento de Cifuentes, del que es alcalde- presidente el Señor Rafael Cabellos.